Luis Cardoza y Aragón me susurró un código, un secreto en su libro Guatemala, las líneas de su mano. La Casa de las Américas lo publicó en 1968 en la colección Literatura latinoamericana. Y quedé con nostalgia de la nostalgia que Cardoza y Aragón dejó en esas páginas. Más que historia y geografía guatemaltecas, ese libro me reveló los ingredientes y la técnica de la escritura en la limpia intuición de palabras aptas para permearse de la humedad del hombre que regresa.
Desde entonces irse sin certeza de volver puede ser desgarrador, pero de no suceder la vuelta al punto de partida, uno navegaría al pairo y entre la niebla del alma sola, como si arrastrara una isla del Diablo en el recuerdo.
Cardoza, recién llegado del exilio en México, y antes de cualquier otro asunto de la revolución que le había liberado el retorno, tocó a la puerta de su casa familiar y resumió el instante con las palabras más intensas y económicas que puedan allegarse sobre el papel: “Si no hubiese vivido esos instantes indecibles de Antigua, en la casa de mis padres, hubiera perdido lo mejor de mi vida”. Y así purificado con el cocimiento envejecido de aquellas raíces, en la página siguiente comenzó a escribir sobre su patria.
Cuántas veces, desde los ya difusos momentos del aprendizaje hasta hoy, etapa de nuevos aprendizajes, he reflexionado acerca del oficio de lector y de escritor, tan imbricados. La universidad, los manuales, la conversación con amigos o maestros sabios, van conformando una práctica, a veces afincada teóricamente en fórmulas. Sin embargo, las respuestas más válidas las he oído en la lectura. El propio Cardoza y Aragón me sugirió con Guatemala, las líneas de sus manos que si un escritor -escritor, no redactor- se adscribe primordialmente al propósito de ser comprendido, quizás pierda la conquista suprema: ser leído. Porque uno se ha dado cuenta, en tantos libros ajenos, que leer es más que comprender, es más que aprender o aprehender, es, sobre todo, sentir y pensar con el sentimiento y el intelecto del autor.
Hablamos, desde luego, de la literatura creativa, en la que cabe también un libro como el que he citado de Cardoza y Aragón. Porque, aparte de cuanto haya de verdad histórica y sociológica, en ese texto predomina el gusto por organizar las palabras sobre un lecho de humedad poética, de modo que el lector vaya equilibrando la adquisición de conocimientos y la confrontación de criterios propia del ensayo con las sensaciones placenteras y emocionalmente constructivas de lo artístico.
Ahora bien, la lectura parece recular. Me refiero a la lectura sólida, ardua, la que el lector establece un careo con el autor de un libro, y le responde a subrayando, cifrando los valores mediante rayas, rayuelas, asteriscos, signos de admiración o signos interrogadores, o notas atrevidas, o ideas que se empalman con ideas del libro, como si el lector resbalara en un movimiento inspirado. Y si en efecto las estadísticas tocan las trompas de la alarma ante un hábito que recula en las casillas por edades, y si, como ocurre en España, el lector de libros se aglutina en las personas de 40 años hacia arriba, habrá, pues, que suponer que de 40 para abajo puede ser que el lector sea el consumidor de baratijas que ofrece la Internet envueltas en el atractivo de la simpleza, o de la sexomanía, o de la posibilidad de modificar libremente un libro a la manera del internauta, para que leyera no lo que dice, sino lo que me parece que dice o lo que me gustaría que dijera.
¿Cuál habrá de ser nuestra actitud? ¿Oponernos al desarrollo de la Internet, o alejarnos cultural y físicamente, antes de aceptar los inconvenientes de lo nuevo para disponer de sus ventajas?
Este articulista recomendaría, como reacción, empezar a meditar sobre el libro e invocar su futuro. Unos lo creen viviendo sus últimos días, al menos en papel, sin que las polillas intervengan en la ruina de esa fruición, el acabamiento de esa ligadura casi erótica con la hoja blanca —y aseguro que no hay discriminación cromática: pudiera ser hoja negra con letras blancas- entre las manos que la acarician como piel de visón o cola de zorra. Pero al hablar con tanta seguridad sobre el pretenso destino fatal del libro, es porque conocemos el contendiente de hoy. Y si como ayer nos alarmamos ante la invención consecutiva de la radio y la televisión, hoy nos inquietamos ante la Internet y los ordenadores. Sin embargo, a mi modo de ver, los medios digitales, tras el período febril, convivirán con el libro como llegaron a convivir con la radio y la televisión. Pero si uno se acostumbra a leer libros que se convierten en un puré que el lector no tenga que masticar, porque ya ha sido macerado en la simplificación, será pues muy poco probable que las nuevas generaciones gusten de leer libros basados en la sugerencia o fundados sobre una base de referencias que el escritor supone por sabidas y por ello las omite para concentrarse en la esencia de su texto.
Me inclino a creer que el único riesgo del libro impreso, sea de poemas, cuentos, novelas, o de filosofía, sociología, política, hasta de cocina, el único riesgo que amenaza al libro impreso es que los lectores disminuyan, porque no quieran o no sepan leer. En efecto, leer, como repiten los expertos, no es saber identificar los signos, las palabras, sino saber asociar para interpretar la lectura. La lectura que interpreta necesita, por supuesto, de un mundo de referencias culturales que no sólo se adquieren en la escuela y la universidad, sino también en la lectura sistemática.
Desde luego, leer es un hábito que se forma en edad muy temprana. Alejo Carpentier, que demanda lectores aptos, capaces de aceptar no solo el contenido, la peripecia de un libro, sino capaz de disfrutar la elaboración estética, poética del idioma; Alejo Carpentier decía, pues, que a los niños no se les debía dar libros luego de haber aprendido a leer en la primaria, sino desde las primeras edades. Aún en brazos, especificaba, era recomendable leerles libros infantiles, así el párvulo aprendía a relacionar el libro que le leían con el cuento que oralmente le contaban.
¿Soy catastrofista? ¿Aviso de la cercanía de un lobo inexistente? Posiblemente estas líneas no merezcan atención.
Pero tengamos en cuenta que si la lectura del libro impreso declina, el riesgo mayor no será que desaparezca esa experiencia insustituible de palpar el papel, de anotarlo, tacharlo, subrayarlo en una lectura que derive en diálogo.
El riesgo mayor podría estar en que la cultura y el idioma se extingan. Al menos, para protegerme, aún conservo y releo el libro de Cardoza y Aragón… Y algunos más.

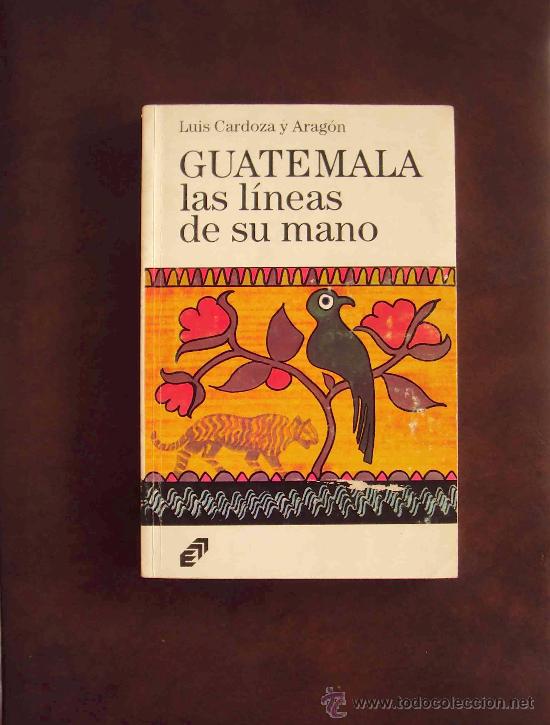
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.